España es un país que lleva siglos viviendo en trincheras. Trincheras que alimentaron los pronunciamientos del siglo XIX, que dividieron al país en una Guerra Civil y que explican, en parte, episodios como el 23-F. Hoy ya no parecen conducirnos a un conflicto armado entre iguales, pero siguen impidiendo la reconciliación y frenando el avance de la nación. Porque esas trincheras hacen imposible un diálogo real entre los partidos que deberían pensar en España por encima de sí mismos.
Y, sin embargo, para construir un país, o al menos los pilares sobre los que queremos levantarlo, necesitamos regenerar un espacio político desde el que crecer, pactar y trabajar con mirada larga. Un espacio que no viva pendiente del titular de mañana, sino de los resultados que definan las próximas décadas.
El problema al que nos enfrentamos no es exclusivo de la derecha o de la izquierda, del PP o del PSOE. Es un problema estructural, un fallo de sistema. A los partidos tradicionales les basta con activar a su base de siempre, repetir consignas heredadas generación tras generación y movilizar los mismos reflejos ideológicos que llevan décadas intactos. Ese esquema les funciona para ganar elecciones, pero no para construir país. Y así España avanza en ciclos cortos, de cuatro u ocho años, que casi siempre terminan del mismo modo: cuando el partido del bloque correspondiente desgasta a los suyos, cae en la inercia o queda atrapado en escándalos de corrupción que erosionan cualquier legitimidad para reformar nada.
Las consecuencias de esta alternancia van mucho más allá de un simple intercambio de diputados en los escaños del Congreso. Los vaivenes constantes en las políticas de vivienda, en la orientación de los Presupuestos Generales o en las sucesivas leyes de educación hacen casi imposible una planificación estable, no solo política, sino también social. Con cada cambio de gobierno se reinicia el tablero, se desmontan estrategias y se reescriben prioridades. Así es inviable levantar un proyecto de país pensado únicamente en el desarrollo económico y, por extensión, social de España. Un país no puede avanzar cuando sus cimientos cambian cada cuatro o, a lo sumo, ocho años.

Es por todo esto que España necesita un partido de centro: un partido bisagra, capaz de evaluar las políticas no por su color, sino por sus consecuencias. Un partido cuya prioridad no sea tener razón, ni hundir al adversario, ni desacreditar movimientos sociales por pura lógica de bloques. Un centro que funcione como un telefonillo entre trincheras, como un canalizador del diálogo que permita forjar pactos que sobrevivan al final de una legislatura. Y, al mismo tiempo, como un actor que participe en la elaboración de leyes alejándolas del partidismo y acercándolas a las necesidades reales de la sociedad. Un partido que aporte serenidad, método y vocación de país en un sistema acostumbrado al cortoplacismo y al choque constante.
Por lo tanto, el centro no es tibieza ni indefinición. No es socialismo, conservadurismo o liberalismo. Es una forma de gobernar desde la evidencia, la transparencia y la rendición de cuentas, poniendo siempre por delante al ciudadano y no a los partidos que comparten escaños en el hemiciclo. El centro no tiene por qué renunciar a ser ambicioso: puede ser exigente, reformista, transformador y conciliador, tanto consigo mismo como con quienes ocupan la bancada de enfrente. O, más bien, con quienes deberían ser sus acompañantes políticos en la tarea de construir España.
Debe actuar como un actor capaz de obligar a PP y PSOE a alcanzar acuerdos que desemboquen en auténticos pactos de Estado. Con una fuerza parlamentaria suficiente (como la que, fugazmente, llegó a tener Ciudadanos en 2019) podría exigir compromisos firmes antes de cualquier investidura, compromisos cuyo incumplimiento implicara el fin automático de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones. Eso lo convertiría en una garantía de estabilidad institucional, blindando el sistema frente a minorías radicales que condicionan la vida política y que, en algunos casos, operan abiertamente contra la continuidad del país que conocemos. Su papel sería forzar consensos básicos en materias esenciales como educación, energía, justicia o financiación autonómica, devolviendo progresivamente el peso político a la ciudadanía, que es quien verdaderamente sufre las consecuencias de la inestabilidad y el tacticismo.
Pero su función no puede limitarse a la aritmética parlamentaria. Debe representar a esa mayoría silenciosa que tantas veces ha demostrado existir, aunque con la misma frecuencia se la ignore. No todo son extremos ni trincheras teñidas de colores irreconciliables. También están quienes viven atrapados entre los disparos, intentando detenerlos para poder construir una vida: levantar una casa, formar una familia o simplemente vivir en un país que no les obligue cada día a elegir bando. Para ellos, para esa España sensata, cansada y constructiva, un partido de centro podría ser algo más que un proyecto político: podría ser el principio de una nueva manera de entender el país.
En definitiva, España no necesita un partido que grite más fuerte ni que añada otra trinchera al mapa político. Necesita un centro capaz de coser lo que lleva años descosiéndose, de introducir método donde hoy impera el impulso y de priorizar la estabilidad por encima de la rentabilidad electoral. Un partido que mida su éxito no por los titulares que genera, sino por los consensos que construye; no por las batallas que libra, sino por la certidumbre que aporta a un país que lo ha visto todo excepto una política de largo plazo. Si aspiramos a levantar un proyecto nacional que perdure décadas, es imprescindible un actor que reclame acuerdos, represente a la mayoría sensata y coloque a España, y no a sus siglas, en el centro de la ecuación. Solo así será posible iniciar un camino que trascienda legislaturas y empiece, por fin, a construir país.
Pero para que ese proyecto cobre vida no basta con que exista un partido dispuesto a ejercer ese papel: hace falta también que la sociedad recupere la ambición colectiva que perdió entre tanto ruido. Si la política no cambia es, en parte, porque muchos ciudadanos han dejado de creer que sea posible exigir algo distinto. Sin una ciudadanía que vuelva a mirar al país como una obra común, ningún centro, por centrado que sea, podrá sostener un nuevo rumbo nacional.
Quizá España no necesite un nuevo Ciudadanos, sino que los ciudadanos dejen de ser solo electores y vuelvan a mirar al futuro con esperanza.
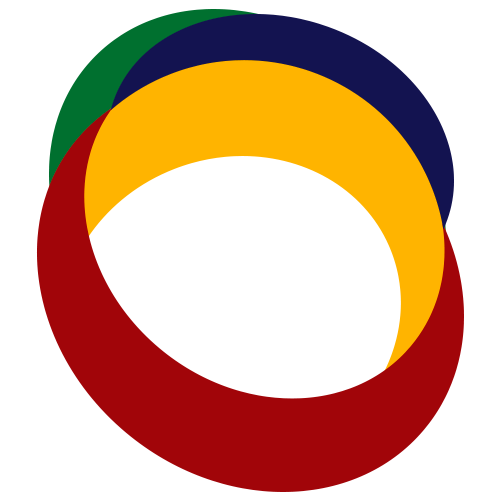
Deja una respuesta