«La galería en la que se sientan los periodistas se ha convertido en un cuarto estado del reino.» Thomas Babington Macaulay.
En las democracias occidentales, donde los partidos tradicionales mantienen su presencia parlamentaria casi por inercia, amparados en la idea de seguridad y estabilidad, y las nuevas formaciones ascienden impulsadas por la promesa de renovación, la prensa cumple un papel esencial como contrapoder. Le corresponde confrontar sus políticas, fiscalizar a sus dirigentes, destapar delitos e irregularidades. También debe impedir que las mentiras se normalicen, exigir transparencia y reclamar argumentos sólidos que justifiquen cada decisión pública. Desgraciadamente, en España estamos muy lejos de ese ideal.
En primer lugar, los medios de comunicación públicos (en todas sus variantes, tanto autonómicas como estatales) siguen estando fuertemente condicionados por los gobiernos de turno. Los mecanismos de elección de sus directivos, las presiones internas y la presencia de intereses que a menudo trascienden lo estrictamente político convierten a estos medios en herramientas al servicio del poder. El resultado es una información filtrada, orientada y, en demasiadas ocasiones, incapaz de ejercer el papel de vigilancia que debería caracterizar a un medio público.
Pero esto ni siquiera es lo más grave. Que la televisión pública no sea plenamente independiente es, aunque injustificable, en parte comprensible: su supervivencia depende directamente de los presupuestos públicos y, por tanto, del gobierno de turno. Lo realmente preocupante es que tampoco exista una prensa privada verdaderamente independiente.
En España, los medios (televisiones, radios y periódicos) se alinean con sorprendente facilidad en dos bloques: defensores de la derecha o defensores de la izquierda. Y eso no debería ocurrir. La rigidez de las líneas editoriales no solo compromete su neutralidad, sino que limita su capacidad, y su voluntad, de investigar con la misma intensidad a su supuesto adversario ideológico.
Al final, incluso el periodista que defiende a ultranza a “su” partido suele creer que está trabajando por el bien del país. Precisamente por eso cabría esperar que lo confrontara con la misma firmeza cuando sus decisiones no impulsan el progreso de todos, sino solo de unos pocos o, en ocasiones, de nadie. Un periodismo maduro no protege siglas, protege a la ciudadanía señalando sin miedo aquello que impide avanzar.
Pero, como siempre, una cosa es la teoría y otra la realidad. En un país donde el poder político muestra signos profundos de corrupción, resulta ingenuo pensar que el cuarto poder está completamente a salvo de esas mismas dinámicas. Así, el periodista que debería informar con neutralidad acaba, demasiadas veces, modulando su relato según quién llene mejor sus bolsillos.
Cuando la información se convierte en un negocio de fidelidades, la ciudadanía pierde su principal herramienta para comprender, fiscalizar y, en última instancia, defender la calidad de su democracia.
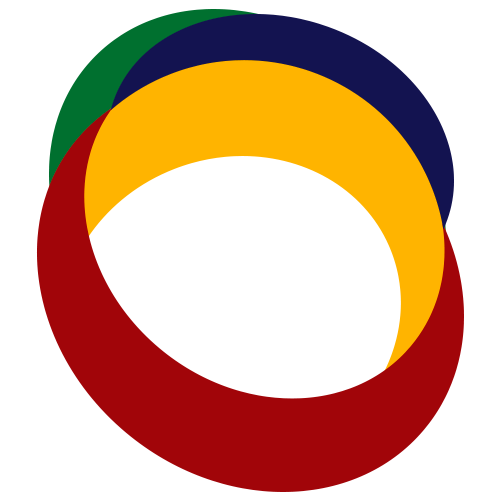
Deja una respuesta